Impresiones
"Y en tu cuerpo/todos los errores".6.17.2005
Polvo en el café
 No sé lo que sucede en otras partes del universo, pero en este largo país entre la cordillera y el mar (tan largo que no se puede decir “a lo largo y a lo ancho” cuando la retórica intenta abarcarlo) la lluvia parece haber llegado para quedarse. Todo está mojado.
No sé lo que sucede en otras partes del universo, pero en este largo país entre la cordillera y el mar (tan largo que no se puede decir “a lo largo y a lo ancho” cuando la retórica intenta abarcarlo) la lluvia parece haber llegado para quedarse. Todo está mojado.A pesar de la omnipresencia militar, comienzo a encontrar algunas zonas agradables en la ciudad. La calle Mosqueto, por ejemplo, es un pasaje antiguo con bares a la intemperie. El aroma a café brota de las puertas abiertas. Y hay librerías que no se deciden, y también tienen sus mesas para los intelectuales rezagados.
El problema sigue siendo la hiperactividad capitalista, y sobre lo que era la isla literaria y tranquila de Mosqueto, ahora flota el polvo de los edificios en construcción, que amenazan con hundirla en las sombras.
Tanto me gusta la zona, que acabo de encontrar un pequeñísimo departamento ahí. Tiene dos ambientes mínimos, pero cuando entré por primera vez, sus vidrios sucios dejaban ver algo del barrio y de los parques que lo rodean. En un instante, y gracias a una transacción comercial con la dueña, pasé de ser un simple turista a firmar como vecino de la ciudad. La casa de la “arrendataria” era una especie de oasis histórico. Esa mujer parece decidida a seguir viviendo en la década del 50, con sus adornos de porcelana y sus tejidos blancos sobre los muebles. Por suerte, aceleró el trámite. Quizá sospechaba lo mucho que me cuesta adaptarme a la ciudad, y al país.
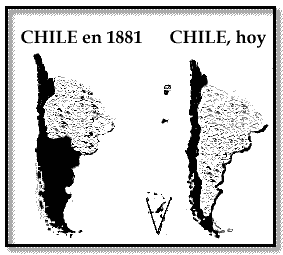
Es que, como podría haber dicho Perón, los chilenos no son ni malos ni buenos: son incorregibles. He comprobado que todos los latinoamericanos que pisan este país se convierten en fervientes nacionalistas. Personas que, como yo, tenían sus dudas sobre la nacionalidad y sus valores, y no aceptaban muchos de los prejuicios que nos llegaban de la educación, nos convertimos en simples defensores de los límites geográficos y los poderes del estado. Uno no sabe cómo llega a pensar y decir ciertas cosas. Parece una capacidad chilena esa que nos pone a la defensiva.
De todos modos, también he encontrado gente sensata, que me ayuda a separarme de la bandera y a volver a confiar en la humanidad. Espero que sigan ahí, y no hayan desaparecido en el mapa ampliado que encontré navegando por la extravagancia militar chilena.
6.14.2005
¡Plop!

Un amigo insiste en que la característica que reúne a todos los chilenos es su radical falta de humor. Para él, el humor debe ser políticamente incorrecto para provocar algún resultado, y la política es en este país algo estructurado y correcto. Aunque puede sonar exagerado, sí es cierto que hay cuestiones sobre las que pocos chilenos se relajan, aún cuando haya pasado mucho tiempo y la historia admita nuevas interpretaciones.
Camino por la avenida Andrés Bello. Además de tener 15 hijos, este venezolano fecundó Chile con la creación de la Universidad y la redacción del Código Civil. Bello fue maestro de la masonería y también dio clases de historia a un adolescente Simón Bolivar. Un tipo importante, y es importante la avenida, que costea el río Mapocho y da lugar a muchísimos árboles.
En el cruce con la calle Los Leones, dos estatuas de bronce muestran a esos felinos africanos en una actitud que no termina de ser agresiva. En 2003, un periodista peruano se hizo grabar con una cámara de TV frente a los leones en cuestión, y concurrió a un programa chileno. Reclamó que las estatuas habían sido robadas de la ciudad de Lima, al final de la Guerra del Pacífico, allá por el año 1884.
“Son figuras donadas por don Arturo Lyon a la ciudad, correspondiendo a copias en bronce de los que originalmente adornaban la entrada de su casa, en alusión al emblema familiar y heráldico de su apellido”, fue la respuesta de un ofendido historiador militar.
Más allá de los análisis sobre motivaciones imperialistas o meramente comerciales, la Guerra del Pacífico es todavía un tema de actualidad, pero jamás podría ser material para el humor.
Una pregunta que me acompaña en mis primeras semanas en este país: ¿realmente existe el mítico pueblo de Pelotilehue? Una peregrinación hacia ese enigmático espacio bien podría ser un comienzo para comprender el humor de los chilenos. Más pícaro y menos moralista que Patoruzito, el pequeño cóndor logró, aseguran aquí, más de 80 millones de lectores. ¿Cómo pudo suceder eso? Es un misterio tan grande como la ubicación geográfica de Pelotilehue.
6.09.2005
Folletos y temblores
Hay dos tipos de empleadas domésticas en los barrios más caros de Santiago: las que pasean perros, y las que pasean bebés. No hay otra forma de distinguirlas. Los mismos vestidos y delantales, la tez insistentemente morena. Practican, incluso, los mismos cuidados hacia los seres que transportan, y que tienen que devolver sanos y salvos a los lujosos pisos de sus patrones.
Pero no en toda la ciudad hay empleadas domésticas. En un paseo descubro lo que llaman el Barrio Universitario. Edificios de las primeras décadas del siglo, lujosos pero deteriorados por el abandono. La avenida Brasil es un boulevard antiguo que fue ganado por los autopartistas. Sobre la calle hay negocios de repuestos automotores, talleres mecánicos, garages pavimentados de grasa oscura. Por encima, en los primeros pisos, fachadas Art Decó y apliques a punto de desmoronarse, mármol y rejas europeas.
Me sumerjo feliz en la angostísima calle Concha y Toro. El curioso nombre proviene de Don Melchor de Concha y Toro, “empresario pujante y fundador de la Viña” a la que dio su nombre, reza un folleto. Además de hacer vino, el buen hombre fue ministro, y ayudó a su hermano Enrique a construir una gran mansión cerca del centro de la ciudad. Una viuda extraña se encargo luego de lotear el parque con “la traza irregular de los antiguos burgos medievales”, sigue el texto.
Así nacieron ese barrio y esa callecita, en la que casi no hay veredas. Un cartel enorme, de colores fluorescentes, anuncia multas para los automovilistas imprudentes que rayen las paredes de las fachadas. A pocas cuadras de camino se llega a una pequeña plaza casi redonda, que efectivamente prueba que la viuda conocía muy bien los pasillos de las ciudades de Andalucía. Hay algunos árboles, bancos, y un silencio conmovedor.
Lo curioso es que aún no se hayan instalado bares en ese sector, poblado como está de adolescentes con caras de absoluto aburrimiento, a la salida de sus clases de cálculo algebraico o alguna otra ciencia inútil.
Muy cerca se encuentra la Iglesia de la Gratitud Nacional, construida en 1883. Un texto turístico destaca que todavía “se mantiene firme pese a los movimientos sociales y de la naturaleza” (SIC).
A pesar de los temblores –una experiencia cotidiana a la que aún no he sido sometido– y de los terremotos que pueblan la historia de Santiago, en los edificios no se encuentran vestigios de aquellos desastres. Los últimos 30 años de excedente económico se encuentran en las construcciones modernas, y en el ritmo al que trabajan en cientos de torres cuadradas de cemento, que poco a poco hacen crecer la ciudad hacia lo alto. A pesar de los temblores.
Los ascensores de Santiago parten del primer piso. No hay “planta baja” en los edificios de la ciudad, como si los arquitectos hubieran experimentado un sostenido temor hacia los sótanos y la vida terrestre, para trasladarlo unánimemente a sus planos y proyectos.
Durante la tarde, una neblina densa cubre la ciudad. Todo parece más metálico y frío que en mi folleto turístico, y ahora las luces de la noche rebotan contra el cielo.
Pero no en toda la ciudad hay empleadas domésticas. En un paseo descubro lo que llaman el Barrio Universitario. Edificios de las primeras décadas del siglo, lujosos pero deteriorados por el abandono. La avenida Brasil es un boulevard antiguo que fue ganado por los autopartistas. Sobre la calle hay negocios de repuestos automotores, talleres mecánicos, garages pavimentados de grasa oscura. Por encima, en los primeros pisos, fachadas Art Decó y apliques a punto de desmoronarse, mármol y rejas europeas.
Me sumerjo feliz en la angostísima calle Concha y Toro. El curioso nombre proviene de Don Melchor de Concha y Toro, “empresario pujante y fundador de la Viña” a la que dio su nombre, reza un folleto. Además de hacer vino, el buen hombre fue ministro, y ayudó a su hermano Enrique a construir una gran mansión cerca del centro de la ciudad. Una viuda extraña se encargo luego de lotear el parque con “la traza irregular de los antiguos burgos medievales”, sigue el texto.
Así nacieron ese barrio y esa callecita, en la que casi no hay veredas. Un cartel enorme, de colores fluorescentes, anuncia multas para los automovilistas imprudentes que rayen las paredes de las fachadas. A pocas cuadras de camino se llega a una pequeña plaza casi redonda, que efectivamente prueba que la viuda conocía muy bien los pasillos de las ciudades de Andalucía. Hay algunos árboles, bancos, y un silencio conmovedor.
Lo curioso es que aún no se hayan instalado bares en ese sector, poblado como está de adolescentes con caras de absoluto aburrimiento, a la salida de sus clases de cálculo algebraico o alguna otra ciencia inútil.
Muy cerca se encuentra la Iglesia de la Gratitud Nacional, construida en 1883. Un texto turístico destaca que todavía “se mantiene firme pese a los movimientos sociales y de la naturaleza” (SIC).
A pesar de los temblores –una experiencia cotidiana a la que aún no he sido sometido– y de los terremotos que pueblan la historia de Santiago, en los edificios no se encuentran vestigios de aquellos desastres. Los últimos 30 años de excedente económico se encuentran en las construcciones modernas, y en el ritmo al que trabajan en cientos de torres cuadradas de cemento, que poco a poco hacen crecer la ciudad hacia lo alto. A pesar de los temblores.
Los ascensores de Santiago parten del primer piso. No hay “planta baja” en los edificios de la ciudad, como si los arquitectos hubieran experimentado un sostenido temor hacia los sótanos y la vida terrestre, para trasladarlo unánimemente a sus planos y proyectos.
Durante la tarde, una neblina densa cubre la ciudad. Todo parece más metálico y frío que en mi folleto turístico, y ahora las luces de la noche rebotan contra el cielo.
6.07.2005
Aguas del Mapocho
Cruzar una frontera, atravesar los bordes de un país, es algo siempre incómodo. Es que los estados se fundaron sobre esos límites artificiales, y por eso los defienden con detectores de rayos X y con los filosos interrogatorios de los oficiales de migraciones.
En los aeropuertos, el tenue olor a perfume que llega desde los free shops trata de desviar nuestra atención, pero se trata en realidad de lujosos espacios de control, como los cuarteles o las comisarías. Así intentan controlar los desplazamientos de los cuerpos, como si la libre circulación de las personas representara un peligro profundo. El movimiento como una forma de terrorismo.
Al salir del aeropuerto de Santiago de Chile, y para llegar al otro lado de la ciudad, se debe recorrer un túnel interminable, de 7 kilómetros de largo. El taxista, orgulloso, me explicó que en ese mismo instante, sobre nuestras cabezas corría el río Mapocho, uno de los símbolos de Santiago. La autopista subterránea acababa de inaugurarse, y corría justo bajo el lecho del río.
El sonido de los motores volvía como un grave zumbido, después de rebotar contra las paredes. Hasta ahora, pensé, los túneles de la civilización atravesaban los ríos, intentaban dejarnos en la otra orilla. Pero este túnel recorría por debajo una de las arterias vitales de la ciudad. Sin prestar atención a los autos, el agua cruza Santiago en el mismo sentido en el que hizo durante toda su historia. Hay pocos casos de ríos que invierten su flujo.
No es la primera vez que la corriente del Mapocho sufre un sobresalto. Quienes vivieron el golpe de 1973 –me asegura un amigo– han podido ver cuerpos flotando en sus aguas. Cuerpos anónimos, hinchados, atravesaban la ciudad como fantasmas. El episodio era común, y hasta animaba al análisis: si los cuerpos aparecían con mayor frecuencia, eso quería decir que la dictadura de Pinochet había recrudecido en sus políticas. Las crisis sociales se reflejaban en el río, y los cuerpos eran una forma muy cruel de la advertencia.
Para esas vidas anónimas, se trataba del último recorrido por la ciudad. Hoy no es necesario morir para recorrer el Mapocho: la oscuridad de un modernísimo túnel ha resuelto el problema.
En los aeropuertos, el tenue olor a perfume que llega desde los free shops trata de desviar nuestra atención, pero se trata en realidad de lujosos espacios de control, como los cuarteles o las comisarías. Así intentan controlar los desplazamientos de los cuerpos, como si la libre circulación de las personas representara un peligro profundo. El movimiento como una forma de terrorismo.
Al salir del aeropuerto de Santiago de Chile, y para llegar al otro lado de la ciudad, se debe recorrer un túnel interminable, de 7 kilómetros de largo. El taxista, orgulloso, me explicó que en ese mismo instante, sobre nuestras cabezas corría el río Mapocho, uno de los símbolos de Santiago. La autopista subterránea acababa de inaugurarse, y corría justo bajo el lecho del río.
El sonido de los motores volvía como un grave zumbido, después de rebotar contra las paredes. Hasta ahora, pensé, los túneles de la civilización atravesaban los ríos, intentaban dejarnos en la otra orilla. Pero este túnel recorría por debajo una de las arterias vitales de la ciudad. Sin prestar atención a los autos, el agua cruza Santiago en el mismo sentido en el que hizo durante toda su historia. Hay pocos casos de ríos que invierten su flujo.
No es la primera vez que la corriente del Mapocho sufre un sobresalto. Quienes vivieron el golpe de 1973 –me asegura un amigo– han podido ver cuerpos flotando en sus aguas. Cuerpos anónimos, hinchados, atravesaban la ciudad como fantasmas. El episodio era común, y hasta animaba al análisis: si los cuerpos aparecían con mayor frecuencia, eso quería decir que la dictadura de Pinochet había recrudecido en sus políticas. Las crisis sociales se reflejaban en el río, y los cuerpos eran una forma muy cruel de la advertencia.
Para esas vidas anónimas, se trataba del último recorrido por la ciudad. Hoy no es necesario morir para recorrer el Mapocho: la oscuridad de un modernísimo túnel ha resuelto el problema.
6.06.2005
Kaos, Crisis y Violencia
 Kaos es un macho. Apenas uno entra a la casa, comienza con sus cortos maullidos. Anuncia que tiene hambre. Crisis es una de las hembras, la que se brinda siempre, sin condiciones. Pero Violencia –me dicen– es la más inteligente; mide sus recursos, calcula, y se acerca sólo cuando lo necesita. Crisis y Violencia pelean todo el tiempo, y sólo la presencia de Kaos parece liberarlas de la tensión.
Kaos es un macho. Apenas uno entra a la casa, comienza con sus cortos maullidos. Anuncia que tiene hambre. Crisis es una de las hembras, la que se brinda siempre, sin condiciones. Pero Violencia –me dicen– es la más inteligente; mide sus recursos, calcula, y se acerca sólo cuando lo necesita. Crisis y Violencia pelean todo el tiempo, y sólo la presencia de Kaos parece liberarlas de la tensión.Tres gatos mexicanos, condenados a sus nombres, que llegaron en pequeñísimas jaulas a Chile, gracias a la obsesión de un amigo que me hospeda en Santiago.
En mis recorridas por la ciudad, me siento un provinciano. Una violentísima actividad parece haber ganado el espíritu de los chilenos. El placer por el consumo, la certeza que encuentran en los objetos, una fe casi política en la propiedad: el ritmo es demasiado acelerado para Latinoamérica. El orden encauza el flujo sanguíneo de la ciudad en avenidas plagadas de autos importados, en las líneas de un metro ultramoderno, y en los ríos que han perdido su lecho original al ser encajonados de cemento.

Camino por el borde del Tobalaba, un pequeño río que separa los barrios de Las Condes y Providencia. Los árboles de la orilla son jóvenes, casi todos exóticos. Parecen haber sido plantados en función de los colores que iban a ofrecer a la ciudad. Un empleado barre aplicadamente las hojas; rojas, amarillas, europeas, orientales. Y un ombú muestra sus raíces enormes, para situarme nuevamente en este continente.
Es que los habitantes de Santiago se enfrentan a la geografía y a la historia. Una de las contradicciones de esta sociedad está en el desajuste, que ellos mismos resaltan cuando tienen ocasión, entre su estilo de vida y la herencia que les tocó en suerte. El componente indígena se expresa en sus narices y en ese color de piel que aparece –terco, inmortal– hasta en el rostro de los ejecutivos bancarios que manejan autos extravagantes por una ciudad que parece norteamericana.
El orden, se sabe, es una forma de violencia. Y la crisis parece más bien lejana para quienes presumen de tener la economía más estable de la región. Latinoamérica es un problema que queda muy lejos de Santiago. Espero poder relajarme pronto, cuando pueda conocer un paisaje más familiar, en el caos de los suburbios.
6.03.2005
Darwin en Chile
En la misma tarde del primer día, llegué al pequeño cerro de Santa Lucía, desde el que se puede disfrutar de una excelente vista. Santa Lucía parece un reducto anglosajón en la ciudad. Y no sólo por los norteamericanos rubios que trepan por las escalinatas, o juegan al ajedrez sentados en un banco en una de las terrazas -mientras toman de sus cantimploras metálicas, vestidos como para un safari en África-, sino también por las huellas de Charles Darwin.
El viejo explorador que recolectaba insectos y datos para la corona, y que junto al capitán Fitz Roy acababa de bautizar el canal del Beagle, estuvo algún tiempo en Santiago, y disfrutaba como nadie del pequeño cerro.
“Inagotable fuente de placer es escalar el cerro Santa Lucía, una pequeña colina rocosa que se levanta en el centro de la ciudad. Desde allí la vista es verdaderamente impresionante y única”.
Una placa con los dichos de Darwin, regalo del gobierno británico al pueblo chileno, intentaba disputar la identidad del cerro con la Iglesia Católica, como si ese lugar fuera el campo de batalla en la pugna entre laicos y religiosos en Chile.
Es que allí mismo, en una de las cumbres del Santa Lucia, existe un santuario dedicado a Vicuña Mackenna, un político y escritor que llegó a alcalde de la ciudad, pero que fue traicionado y nunca pudo alcanzar la presidencia. Él fue quien diseñó la moderna Santiago, a mediados del siglo XIX. Y no fue muy difícil averiguar que sus enemigos eran los intereses británicos, a los que quedó encadenado para siempre, al compartir con la memoria de Darwin el mismo cerro de Santa Lucía.
En una de los caminos de acceso a la cumbre, un pequeño ombú destaca como un signo de que la pampa húmeda no queda tan lejos. Es mi primer ataque de nostalgia. También hay olivos en las laderas, y hasta es posible que la iglesia organizara allí las representaciones de Semana Santa.
Desde el cerro es posible ver el edificio principal de la Universidad Católica. Allí, tiempo antes de la caída de Allende, se refugiaron algunos mineros en huelga; una minoría que no apoyaba al gobierno de la Unidad Popular, y que recibía ayuda de los sectores de la derecha. Por esos días también comenzó la huelga de transportes que asfixió la economía y preparó el alzamiento militar.
Pero en la ciudad no quedan rastros del golpe militar. Ni siquiera se habla del asunto. El silencio lleva más de 30 años.
El viejo explorador que recolectaba insectos y datos para la corona, y que junto al capitán Fitz Roy acababa de bautizar el canal del Beagle, estuvo algún tiempo en Santiago, y disfrutaba como nadie del pequeño cerro.
“Inagotable fuente de placer es escalar el cerro Santa Lucía, una pequeña colina rocosa que se levanta en el centro de la ciudad. Desde allí la vista es verdaderamente impresionante y única”.
Una placa con los dichos de Darwin, regalo del gobierno británico al pueblo chileno, intentaba disputar la identidad del cerro con la Iglesia Católica, como si ese lugar fuera el campo de batalla en la pugna entre laicos y religiosos en Chile.
Es que allí mismo, en una de las cumbres del Santa Lucia, existe un santuario dedicado a Vicuña Mackenna, un político y escritor que llegó a alcalde de la ciudad, pero que fue traicionado y nunca pudo alcanzar la presidencia. Él fue quien diseñó la moderna Santiago, a mediados del siglo XIX. Y no fue muy difícil averiguar que sus enemigos eran los intereses británicos, a los que quedó encadenado para siempre, al compartir con la memoria de Darwin el mismo cerro de Santa Lucía.
En una de los caminos de acceso a la cumbre, un pequeño ombú destaca como un signo de que la pampa húmeda no queda tan lejos. Es mi primer ataque de nostalgia. También hay olivos en las laderas, y hasta es posible que la iglesia organizara allí las representaciones de Semana Santa.
Desde el cerro es posible ver el edificio principal de la Universidad Católica. Allí, tiempo antes de la caída de Allende, se refugiaron algunos mineros en huelga; una minoría que no apoyaba al gobierno de la Unidad Popular, y que recibía ayuda de los sectores de la derecha. Por esos días también comenzó la huelga de transportes que asfixió la economía y preparó el alzamiento militar.
Pero en la ciudad no quedan rastros del golpe militar. Ni siquiera se habla del asunto. El silencio lleva más de 30 años.
Morandé 80
La primera caminata por la ciudad. Mi educación en el sentido común de la izquierda me lleva al palacio de la Moneda, en el que Salvador Allende fue asesinado el 11 de septiembre de 1973. Hace poco tiempo, el gobierno socialista de Ricardo Lagos rehabilitó la entrada de Modandé 80.
La puerta parece nueva, de madera veteada y herrajes finos. Se nota que la han colocado hace poco tiempo, porque el cemento es más claro, y la entrada parece flamante. Por allí, Allende recibía a quienes solicitaban una audiencia en el despacho presidencial. El edificio fue casi destruido durante el golpe de estado que organizó Pinochet, pero la puerta de Morandé 80 resalta como algo reciente, incrustada allí hace poco tiempo.
Con Lagos en la Presidencia, el socialismo chileno quiso reivindicar a Allende después de un largo camino. En esos años se produjo la reeducación política de la izquierda, que hizo propias las reformas económicas y asumió el objetivo de la llamada reconciliación nacional.
Unos pasos más allá, en la plaza contigua a la Moneda, un carabinero se esconde tras un árbol. Intenta que sus camaradas no lo vean mientras discute con su novia. Al parecer, el uso del teléfono celular durante el servicio está prohibido en la fuerza, pero algo hace que este oficial no pueda evitarlo, y violar la ley. Lo observo, y detrás mío también lo observa Salvador Allende, desde su estatua.
También ese homenaje parece reciente, porque en sus hombros, el mártir socialista aún no recibió la descarga de los cientos de vientres de las palomas que recorren el espacio aéreo de la plaza. Al menos, Allende no exhibe las mismas manchas que se pueden ver en los hombros de su predecesor, Eduardo Frei Montalva, que también forma parte del paseo de estatuas. Pero no hay que ilusionarse. El tiempo todo lo iguala, y las aves van a hacer su trabajo, inexorables, sobre los hombros del presidente derrocado en 1973.
Volviendo algunos pasos, de nuevo hasta Morandé 80, se podía ver una postal de actualidad política. Dos carabineros, marciales en sus uniformes de un color marrón claro y extraño, custodiaban la entrada detrás de unas vallas metálicas. Por la mañana de un día de semana, en plena actividad presidencial, la puerta estaba cerrada. Como en una historia de Franz Kafka, la existencia misma de la puerta aplastaba a quienes, aunque más no fuera en sus sueños o en sus ingenuos recuerdos del socialismo de Allende, quisieran atravesarla.
La puerta parece nueva, de madera veteada y herrajes finos. Se nota que la han colocado hace poco tiempo, porque el cemento es más claro, y la entrada parece flamante. Por allí, Allende recibía a quienes solicitaban una audiencia en el despacho presidencial. El edificio fue casi destruido durante el golpe de estado que organizó Pinochet, pero la puerta de Morandé 80 resalta como algo reciente, incrustada allí hace poco tiempo.
Con Lagos en la Presidencia, el socialismo chileno quiso reivindicar a Allende después de un largo camino. En esos años se produjo la reeducación política de la izquierda, que hizo propias las reformas económicas y asumió el objetivo de la llamada reconciliación nacional.
Unos pasos más allá, en la plaza contigua a la Moneda, un carabinero se esconde tras un árbol. Intenta que sus camaradas no lo vean mientras discute con su novia. Al parecer, el uso del teléfono celular durante el servicio está prohibido en la fuerza, pero algo hace que este oficial no pueda evitarlo, y violar la ley. Lo observo, y detrás mío también lo observa Salvador Allende, desde su estatua.
También ese homenaje parece reciente, porque en sus hombros, el mártir socialista aún no recibió la descarga de los cientos de vientres de las palomas que recorren el espacio aéreo de la plaza. Al menos, Allende no exhibe las mismas manchas que se pueden ver en los hombros de su predecesor, Eduardo Frei Montalva, que también forma parte del paseo de estatuas. Pero no hay que ilusionarse. El tiempo todo lo iguala, y las aves van a hacer su trabajo, inexorables, sobre los hombros del presidente derrocado en 1973.
Volviendo algunos pasos, de nuevo hasta Morandé 80, se podía ver una postal de actualidad política. Dos carabineros, marciales en sus uniformes de un color marrón claro y extraño, custodiaban la entrada detrás de unas vallas metálicas. Por la mañana de un día de semana, en plena actividad presidencial, la puerta estaba cerrada. Como en una historia de Franz Kafka, la existencia misma de la puerta aplastaba a quienes, aunque más no fuera en sus sueños o en sus ingenuos recuerdos del socialismo de Allende, quisieran atravesarla.
Archives
junio 2005 julio 2005 agosto 2005 septiembre 2005 octubre 2005 noviembre 2005 enero 2006 abril 2006